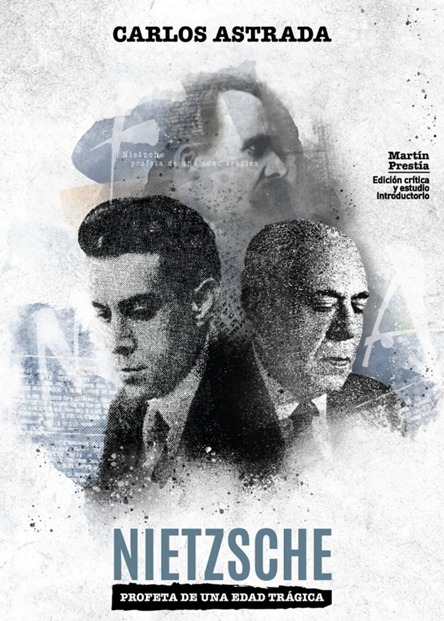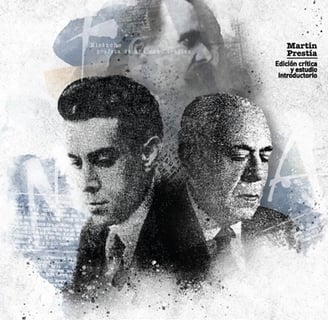FILOSOFIA ARGENTA: CARLOS ASTRADA
Carlos Astrada, influido por la fenomenología existencialista alemana, especialmente Martin Heidegger, exploró el concepto del Dasein en su obra. Para Astrada, el Dasein representa la existencia humana en conexión esencial con el mundo y los demás. Su enfoque destaca la relación entre el ser humano y su entorno, abordando temas como autenticidad, temporalidad y responsabilidad. Astrada contribuyó significativamente a la difusión de la fenomenología existencial en la filosofía argentina, ofreciendo una perspectiva única sobre la condición humana.
Beto Arcucci
5/13/20254 min read
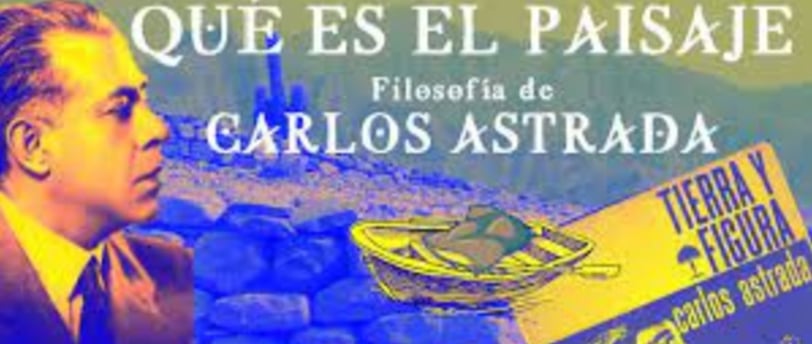

Carlos Astrada, nacido en Córdoba (Argentina) el 26 de febrero de 1894, y fallecido en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1970, se erigió como uno de los filósofos más prominentes de Argentina en el siglo pasado.
Su formación académica transcurrió en la capital cordobesa, donde cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional de Monserrat y luego los universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1926, su ensayo "El problema epistemológico en la filosofía actual" le valió una beca para perfeccionarse en Alemania, donde pasó cuatro años estudiando en las universidades de Colonia, Friburgo y Bonn bajo la guía de distinguidos maestros como Max Scheler, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Oscar Becker.
Antes de su estancia en Alemania, Astrada había compartido sus conocimientos dictando cursos de Psicología en el Colegio Nacional de La Plata (1921) y dirigiendo la Librería y Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (1922-1925). Además, ya había escrito varias obras de índole filosófica.
Carlos Astrada, influido por la fenomenología existencialista alemana, especialmente Martin Heidegger, exploró el concepto del Dasein en su obra. Para Astrada, el Dasein representa la existencia humana en conexión esencial con el mundo y los demás. Su enfoque destaca la relación entre el ser humano y su entorno, abordando temas como autenticidad, temporalidad y responsabilidad. Astrada contribuyó significativamente a la difusión de la fenomenología existencial en la filosofía argentina, ofreciendo una perspectiva única sobre la condición humana.
A su regreso, desempeñó un papel destacado como encargado de Publicaciones y Conferencias en el Instituto Social de la Universidad del Litoral (1933-1934).
Su carrera docente abarcó diversas unidades académicas, incluyendo roles como profesor adjunto y extraordinario de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1936-1947), profesor titular de Ética en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (1937-1947), profesor titular de Filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires (1939-1949), y profesor titular de Gnoseología y Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1947-1956), así como director del Instituto de Filosofía de la misma Facultad (1948-1956), entre otros.
Durante su dirección en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, Astrada fundó los Cuadernos de Filosofía, una destacada publicación dedicada a difundir en el país los textos más importantes de diversos pensadores de la escuela clásica alemana y contemporánea, así como de la filosofía en general.
Su proyección internacional fue significativa, participando en numerosos congresos científicos nacionales e internacionales, tales como el Primer Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza (1949), Carlos Astrada desempeñó un papel clave en la organización del Primer Congreso Nacional de Filosofía en Argentina, celebrado en Mendoza en 1949.
Su participación contribuyó a reunir a destacados filósofos nacionales e internacionales, consolidando el evento como un punto de encuentro académico.
Astrada impulsó así la relevancia de la filosofía en Argentina y fomentó el intercambio de ideas entre diversas corrientes filosóficas.
El Congreso de Filosofía de Lima (1951), el Congreso de Filosofía de San Pablo (1954), el Congreso de Psicología de Tucumán (1954), la Octava Reunión de la UNESCO (1955), y el V Congreso Latino-Americano de Sociología (1959), entre otros.
Entre sus obras más destacadas se encuentran "Hegel y el presente" (1931), "El juego existencial" (1933), "Ser, humanismo, existencialismo" (1949), "La revolución existencialista" (1952), "La génesis de la dialéctica" (1968), entre otras.
En 1955, con la "Revolución Libertadora" que derrocó a Perón en marcha, Astrada perdió todos sus cargos docentes. Viajó a la entonces Unión Soviética en 1956 y dictó cursos y conferencias en Moscú.
Al año siguiente, se trasladó a China, donde conferenció sobre "La dialéctica de la simultaneidad de las contradicciones" en el Instituto de Filosofía de Pekín.
Posteriormente, regresó a Europa, ofreciendo conferencias en la Universidad de Roma, la Facultad de Filosofía de Torino (Italia), la Facultad de Filosofía de la Universidad de Friburgo (Alemania), la Universidad de Heidelberg, Kiel, la Casa de la Técnica de Essen y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hamburgo.
De vuelta en Argentina en 1959, retomó su labor docente como Profesor de Sociología y Lógica en la Universidad Nacional del Sur.
Continuó su producción escrita hasta su fallecimiento en diciembre de 1970, en la ciudad de Buenos Aires.
Escribe: Alejandro Gonzalo García Garro
El caso de Astrada es, sin dudas, una de las más paradigmáticas operaciones del aparato cultural del sistema destinadas a confinar al ostracismo a los pensadores e intelectuales que no comulgaron con el credo de las clases dominantes. Y fue muy efectiva.
Sujeto a un impiadoso y sintomático olvido, Carlos Astrada, uno de los mayores filósofos argentinos, ha permanecido en un cono de sombra del cual es preciso que la política definitivamente lo rescate.
Brillante y original, su obra constituye una referencia ineludible a la hora de trazar el molde de lo que conocemos como pensamiento nacional.
Al igual que otros grandes hombres, su cercanía al peronismo –y en particular el rol central que tuvo en el Congreso Nacional de Filosofía de 1949- lo convirtieron en un “maldito” para la academia y la historia oficial.
La vida de Astrada estuvo sumergida completamente en el mundo de la filosofía y su obra fecunda es uno de los principales aportes de la filosofía al pensamiento nacional.